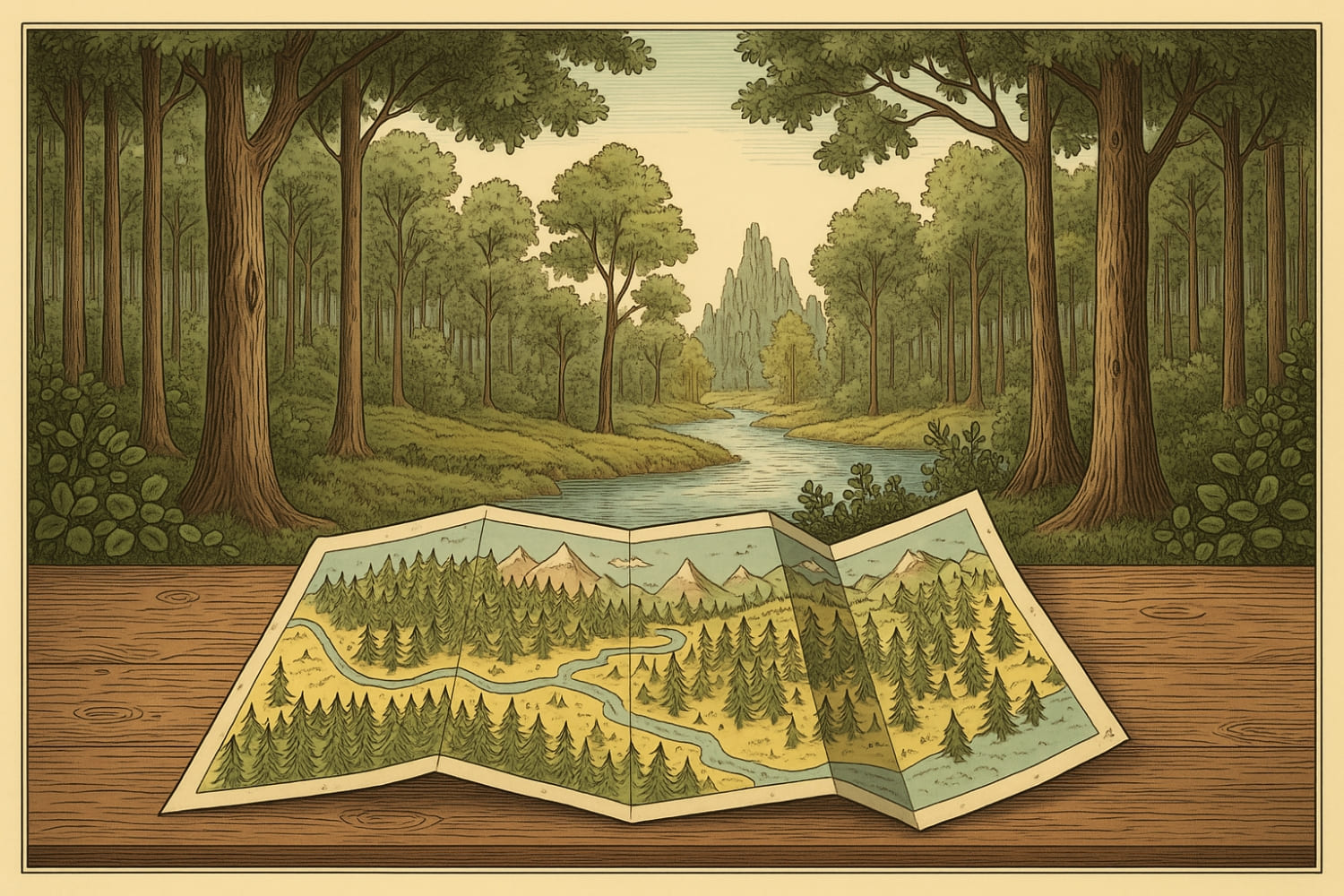
Tristemente, sin emoción ni comprensión, ese documento será apenas otro archivo descargado y olvidado entre un montón de otros.
Es sabido, vivimos en un mundo saturado de herramientas visuales: mapas interactivos, dashboards, inteligencia artificial, software de visualización de datos, storytelling animado, diseño UX, ilustraciones en Figma, recursos de IA generativa… Y sin embargo, seguimos generando documentos que nadie lee, PDFs que se entierran en carpetas compartidas, visualizaciones diseñadas más para cumplir que para conectar.
¿Cómo es posible que, con tanta tecnología disponible, sigamos haciendo comunicación que no genera impacto?

"El mapa no es el territorio".
Esta frase, rayada a veces incluso en los muros, fue acuñada por el filósofo y científico polaco-estadounidense Alfred Korzybski en 1931, como parte de su teoría de la semántica general. En su obra Science and Sanity, argumentaba que todo lenguaje, todo modelo o representación de la realidad es solo eso: una abstracción, no la realidad misma.
No accedemos al mundo directamente: lo interpretamos, lo codificamos, lo reducimos para poder entenderlo.
“Un mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, tiene una estructura similar al territorio, lo que explica su utilidad.”
El problema comienza cuando confundimos una cosa con la otra. Cuando olvidamos que el mapa, como toda representación, no solo simplifica sino que también puede distorsionar.
Un caso clásico es el mapamundi de Mercator, utilizado durante siglos en escuelas, gobiernos y medios. En él, Europa aparece desproporcionadamente grande, mientras que África y América Latina se ven reducidas a fragmentos. Groenlandia parece igual de extensa que África, cuando en realidad esta es 14 veces mayor. Este no es un error inocente: es una representación que consolidó visiones coloniales del mundo, perpetuando ideas de poder, centro y periferia.
Y esta no es solo una cuestión histórica. Hace apenas unas semanas, la Unión Africana respaldó la campaña “Correct The Map”, exigiendo abandonar la proyección Mercator y adoptar mapas que representen a África con su tamaño real.
“No es solo una corrección técnica. Es una reparación visual y cultural”, dijo Fara Ndiaye, vocera de la campaña.
Cuando el mapa no representa bien al territorio, no solo confunde, también subvalora, oculta, margina.
Este principio se aplica a todos los niveles de la comunicación visual.
Dashboards que nadie sabe leer. Infografías tan técnicas que sólo entienden quienes ya manejan el tema. Visualizaciones de datos pensadas para ser “presentables” en lugar de comprensibles. Reportes que parecen diseñados más para justificar que para transformar.
El riesgo no está en los datos, ni en el diseño. Está en olvidar que alguien los va a recibir. Que toda visualización es también una experiencia.
Cuando el diseño olvida a las personas, deja de comunicar. Se convierte en superficie, en ruido, en adorno sin alma.
Una visualización con sentido no nace del software más sofisticado. Nace de estas preguntas: ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Qué necesita entender o sentir? ¿Qué contexto tiene para la compresión?¿Qué ritmo visual le ayudará a seguir la narrativa?¿Qué estética lo puede emocionar? Entre muchas otras de este tipo.
Esa es la base de una experiencia de usuario verdaderamente empática. Una que respeta el conocimiento, pero también la sensibilidad. Que no busca impresionar, sino acompañar, que no se enamora del mapa, sino que se compromete con el territorio.
Tal vez la comunicación más poderosa no es la que busca explicar todo, sino la que se atreve a crear puentes. La que sabe que ningún diseño es neutro. Que todo mapa tiene un trazo ideológico. Que cada visualización tiene una ética detrás.
El mapa no es el territorio. Pero puede ser una brújula justa, una herramienta de encuentro, una historia contada con respeto.
—